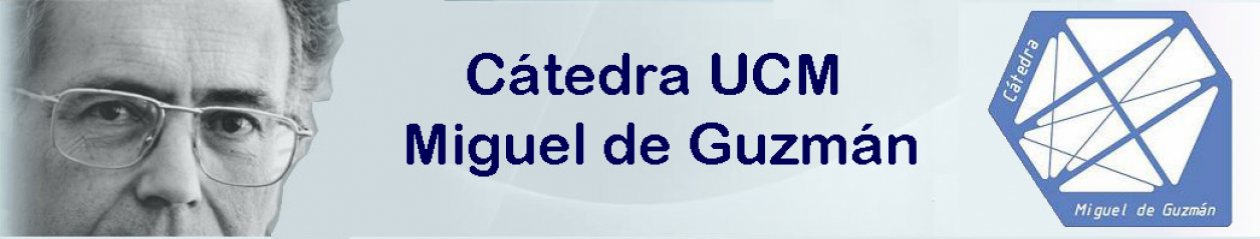El televicior
Entre los muchos inventos sorprendentes con que nuestros cuatro espingorcios se encontraron en la gran ciudad había uno que a todos, pero especialmente al alto y delgado, les tenía comnido el cocorote completamente. Se lo encontraban en todas las esquinas, en todas las tiendas, incluso en los bares donde a veces entraban a tomarse un salchichorcio. Era el televicior. Incluso en cada uno de los dos cuartos que ocupaban los cuatro espingorcios había un televicior, un maquinón grande con una pantalla y unas cuantas teclas. Con sólo arrimar los espinguillos aparecían por aquella pantalla los más variados personajes. El alto y delgado compartía la habitación con el moreno y rubio, según cómo se le mirase. Cada día, de vuelta en la Pensión Craterol, una vez en su habitación, la primera operación del alto y delgado era hacer que el televicior entrara en acción. El alto y delgado se quedaba extasiado y embobado inmediatamente. Lo primero que casi siempre aparecía era una espingorcia terriblemente atribulada por algún tipo de problema. O bien su ropa estaba menos blanca que la de su vecina de al lado, o es que la pelambre le quedaba con menos «body» que a la vecina de arriba. Pero el televicior tenía solución para todo. Sabía siempre qué era lo que cada una de aquellas vecinas usaba, el producto adecuado. Lo que no dejaba de causar cierta perplejidad en el ánimo del alto y delgado era que, poco rato después, el televicior había encontrado que el «body» de la pelambre de la vecina de abajo era en realidad mayor y mejor que el de la de arriba. El moreno y rubio, según cómo se le mirase, tenía su opinión sobre el asunto que no acababa de convencer al alto y delgado:
-Esto forma parte de la educación hacia la democrobacia. Lo que era mejor hace un rato puede dejar de serlo un poco después…. y además cada uno debe tener el derecho de decir una cosa y su contraria con tal de que respete ciertos intervalos de tiempo.
En sus largas horas ante la pantalla del televicior, el alto y delgado pudo contemplar algunas de las figuras que ya le sonaban. Por allí desfilaba Merínguez atacando «los planteamientos antiporquesistas de Sorillo» y luego Sorillo atacando «los planteamientos antiporquesistas de Merínguez», pero ambos ponían los ojetes en blanco al hablar emocionadamente de sus propias «actitudes porquesistas y democrobáticas, únicas admisibles en la actual coyuntura». Lo que superaba totalmente la capacidad de comprensión del alto y delgado eran las discusiones interminables sobre la izquierda, derecha y centro. Aparentemente, había una izquierda real y otra irreal. En opinión de algunos la izquierda irreal era la derecha, con claros restos en su mentalidad del régimen predemocrobático y fertichista. Lo que unos llamaban derecha, los otros lo llamaban centro y lo que estaba claro era que la denominación que cada grupo se daba a sí mismo no tenía absolutamente nada que ver con la que le daban los demás. Por otra parte, cada grupo se quejaba amargamente de la falta de voluntad de diálogo del grupo opuesto, cuando lo que para el alto y delgado estaba más claro que el agua era que voluntad de diálogo sobraba por todas partes, sólo que esa voluntad les llevaba a unos a decir que sí allí donde a otros les llevaba a decir que no.
La política no era, decididamente, el fuerte del alto y delgado. Ante una actuación de Merínguez en su televicior se encontraba a sí mismo diciendo convencidamente «Claro, claro, claro … ». Ante la inmediata actuación de Sorillo se encontraba a sí mismo diciendo también «Por supuesto, por supuesto … », sin darse cuenta de momento de que las dos propuestas eran exactamente contradictorias. Se sacudía la cabeza al percatarse de ello como para despertar de un sueño y cada vez se iba convenciendo un poco más de que la democrobacia era, como decía el moreno y rubio, «el derecho de decir una cosa y su contraria con tal de respetar ciertos intervalos de tiempo adecuados».

Lo que al alto y delgado enardecía más era contemplar los partidos de bastúrbol por el televicior. Los pestadios de Espingorña iban siendo más numerosos y se iban aproximando más en tamaño a los de Globulandia, a pesar de la fecha reciente de introducción del bastúrbol en el país. Tuvo ocasió en aquellos días de contemplar en acción, a través de su televicior, a sus compañeros de viaje Meyer Stein. Se jugaba la final del campeonato deEspingorña. El partido Alpedrid-Tracalona parecía llenarlo todo. En los periódicos no quedaba sitio para otra cosa. En las calles no había quién parase .Tracatostes cargados de furibundos hinchas del Tracalona con sus banderolas al viento perseguían a los hinchas del Alpedrid, fuesen a pie o en tracatoste. Se habían desplazado por decenas de miles y tenían que hacerse notar de algún modo.
La tarde del partido nuestros espingorcios se repantingaron en sendos butacones de la habitación del alto y delgado y del moreno y rubio. El alto y delgado se había decantado claramente por el equipo de Alpedrid. El moreno y rubio, sin embargo, que tenía orígenes tracalonenses, era favorable al Tracalona, seguro de que la potencia de su equipo, reforzado con la presencia de Maradólar, aplastaría fácilmente al de lAlpedrid, a pesar de sus Steins y Meyers. Varias veces en aquella mañana había mirado el alto y delgado al moreno y rubio con cierto fruncimiento de morretes que no hacía presagiar nada bueno.Por el televicior se pudo contemplar en el palcorcio presidencial al ministro Estultizano, de Depor te, Curtura y Educación, con el alcalde de Alpedrid a un lado y el de Tracalona al otro, dirigiendo la palabra alternativamente a uno y otro y aproximadamente por el mismo tiempo a cada uno de ellos no fuera a enemistarse con alguno.
El pestadio estaba lleno hasta rebosar. Banderolas del Tracalona parecían cubrir completamente las gradas de la izquierda y banderolas del Alpedrid formaban un mar a la derecha del palcorcio presidencial.
Por fin, salieron los arbelitros y un abucheante clamorío ensordecedor salió de la izquierda y de la derecha por igual. A continuación salieron los jugadores del Alpedrid y luego los del Tracalona. Los clamores de victoria y los abucheos salieron entonces alternativamente de la derecha y de la izquierda.
El alto y delgado observó entonces que en aquel pestadio de Alpedrid había un elemento nuevo que no había observado en el de Globulandia. Unas rejas enormes circundaban totalmente el campo de juego. A la vista de ellas el cuadrado y fuerte comentó:
-¿Qué pensáis vosotros? Esos rejones colosales, ¿serán para que los salvajes del campo no salten a las gradas o para que los bestias de las gradas no salten al campo…?
No quiso continuar al observar la expresión del alto y delgado que, en sus pocos días de estancia en Alpedrid, ya se había aficionado intensamente a la cosa.
Comenzó el partido. El ambiente crispado pronto puso de manifiesto que aquello iba a ser algo más que un juego.
-¡Aplástalo! ¡¡Aplástalo!! -era el grito que de uno y otro bando surgía en las situaciones de mayo peligro.
Cuatro arbelitros se sucedieron en la meritoria empresa de arbelitrar aquel tumulto. El partido estaba muy igualado. Cuando ya se acercaba el final hubo de repente un revoltijo extraño en el campo. Un jugador del Tracalona se tropezó fuertemente con el arbelitro, mientras Maradólar corría como un desalmado con el rosco hacia el poste en solitario. El arbelitro, medio inconsciente, desde el suelo, quiso soplar en su trompelón, pero alguien le había dado un puntapié y no lo encontraba. Maradólar enroscó. Era la victoria del Tracalona. El arbelitro encontró por fin el trompelón, sopló y se desmayó. Nadie sabía qué era lo que había soplado, si el fin del partido o la anulación del enrosque de Maradólar. Mejor dicho todo el mundo creía saberlo a ciencia cierta. Para los del Tracalona era claro que aquello era el final del partido, para los del Alpedrid, la anulación del enrosque. Comenzaron a discutir, los jugadores en el campo a batonazos, los espectadores en las gradas a banderolazos… y, en la habitación del alto y delgado, éste y el moreno y rubio se propinaron tal tanda de pirralcazos que, de no ser por los esfuerzos del cuadrado y fuerte y del bajo y rechoncho para separarlos, fácilmente hubieran llegado a algo grave.