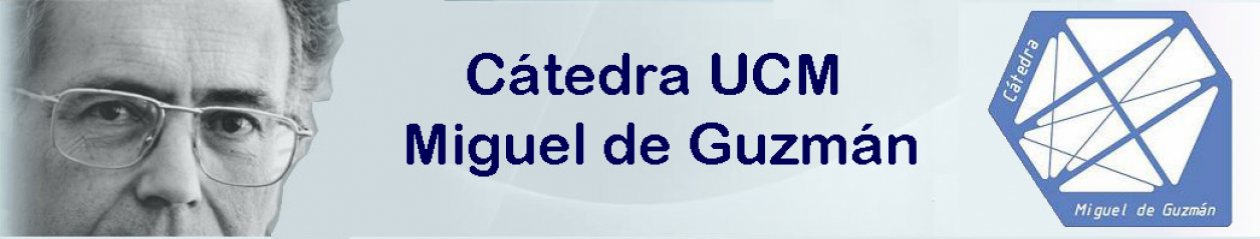A través de las montañas
En la frontera hubieron de abandonar el tracamóvil.
-Las relaciones comerciales entre nuestros dos países andan actualmente un poco deterioradas -había dicho el alcalde-. Es imposible para ustedes importar a su país un tracamóvil. Tendrán que abandonarlo en el puesto fronterizo.
En realidad, estaban del tracamóvil hasta los mismísimos morretes. Las tensiones que se sufrían en aquel trasto eran más de lo que podían soportar nuestros sufridos espingorcios. ¿Y si la zarpeta se volvía de repente contra ellos mismos? Tal vez un palabrorcio mal pronunciado podía originar una catástrofe semejante. El cuadrado y fuerte dio un enérgico suspiro de alivio al soltar el volante, musitando, casi imperceptiblemente:
-Estos malditos tracamóviles de la puñeta…
Menos mal que se dio cuenta a tiempo. La zarpeta había chirriado al girar en su dirección y esto le salvó. Dio un salto y al volverse vio cómo aquella endiablada zarpa hacía un socavón de un metro en el sitio exacto que había ocupado él décimas de segundo antes.
Pasaron la frontera sin problemas especiales y al hallarse de nuevo en su patria, después de un viaje tan largo y peligroso, comenzaron los cuatro a canturrear, espinguillo enlazado con espinguillo: «Espingorña, patria queridaaa … ». Percibieron entonces a su alrededor una atmósfera extraña. Muchos espingorcios y espingorcias les miraban entre sorprendidos y complacidos. Había, sin embargo, unos cuantos que comenzaron a fruncir el ceño intensamente. De repente, sonó un petardazo que al bajo y rechoncho le pasó por entre los pirralcos, lo que le hizo dar un bote en el aire, exclamando fuertemente:
-¡¡¡¡Remoñobrón … !!!!
No se explicaban qué demonios podía estar pasando. No es que cantasen bien, pero… ¡caramba!, tampoco era como para merecer aquello. Pronto se vieron rodeados de espingorcios de los del ceño intensamente fruncido, que les miraban amenazadoramente con los concorcios de sus ojetes inyectados en sapiburcia. De sus morretes salían sonidos difusos nada inteligibles para ellos. Lo curioso es que a ellos sí que les entendían aquellos malencarados compatriotas. Nuestros cuatro espingorcios habían aprendido a correr bien a lo largo de sus aventuras. Eso les salvó.
-¡A la carrera! -gritó el cuadrado.
Y todos se lanzaron como exhalaciones monte arriba, dejando atrás la masa de espingorcios que se limitó a gritar, gesticulando, algo así como:
-¡¡Parraco carraja terrajo!!

Corrieron mucho, anduvieron luego mucho tiempo arriba, arriba, por la montaña, y llegaron a un prado donde extenuados se echaron ellos y sus mochilones sobre la hierba. Poco a poco fueron recuperándose de su susto y de su cansancio. Bebieron del fresco arroyo que por allí corría y con la mirada puesta en los picachos que los rodeaban, iluminados por la luz del sol poniente, el moreno y rubio, siempre una pizca más poético que los otros, dijo:
-¡Mirad en aquella altura! ¿No veis al alcalde de Globulandia?
-¡Jo, jo! -dijo el bajo y rechoncho-, hasta la dentadura se le sale. Como se nos caiga encima…
-Yo, a quien me parece ver allí, a la izquierda, es al animal del rotímpano del cañonazo -dijo el cuadrado y fuerte-. Todavía siento el ruido en mi oído derecho.
-Mirad allí, un poco más abajo, parece el fantasma del pobre arbelitro que espachurraron los bestias del bastúrbol -dijo el alto y delgado-. Seguro que estará más tranquilo siendo ahora de piedra.
Y así, viendo con su imaginación camellos, turcos, viejas desdentadas, en las luces y sombras de aquellas enormes rocas semiiluminadas por el sol que se ponía, fueron recordando alegremente las incidencias de su viaje hasta que vino la noche y, rendidos ya con tanta emoción, fueron cayendo poco a poco en un sueño repleto de zarpetas, tracamóviles, rotímpanos, globulillos….Únicamente de vez en cuando aparecía como un interrogante extraño en su sueño aquella multitud de espingorcios que les había recibido tan despiadadamente al entrar en su propio país.