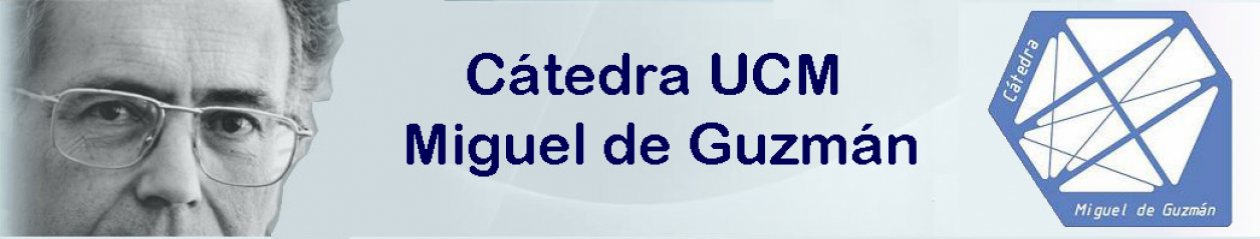El baile
La tarde fue más tranquila, comparada con las barahúndas de aquella agitada mañana. El suculento banquetorcio fue salpicado con ingeniosos discursos chispeantes con el humorcete político del alcalde y de los principales jefes de los diversos partidos políticos, así como de las sandeces de cierto presidente de sociedad basturbolística al que nadie pudo contener y levantó su redondo cuenquete para brindar «por los pirralcos más esbeltos y valiosos de esta ciudad, los de su Señoría el alcalde».
En la ópera, a la que los espingorcios fueron después conducidos, el griterío político había dado paso a otro tipo de griterío que, al espingorcio moreno y rubio se le antojaba extremadamente desagradable.

Parecía imposible que aquellos globulillos y globulillas tan diminutos pudiesen producir, decía en susurros al alto y delgado, «tanta, tan potente y tan desagradable sonoridad». No se les entendía nada, pues la ópera era cantada en globulán, uno de los diez dialectos oficiales de Globulandia, suficientemente distinto del globullano, que era el idioma que los espingorcios aprendían en la escuela como lengua extranjera, para que resultase completamente ininteligible para ellos.
Pero al menos las butacas, aunque redondas, eran mullidas, y el espingorcio cuadrado y fuerte pudo al fin hacer reposar sus aristas un poco más cómodamente. Lo que le molestaba fuertemente era que le hubiesen obligado a enfundarse, para los festejos de la tarde y noche, en aquella casaca negra y blanca, estirada, tirante por los cuatro vértices, almidonada, empingorotada y absurda, con sus dos puntas en la cola que se le tropezaban constantemente con sus pirralcos. La corbatona aquella, en forma de mariposón sobre su cuello, amenazaba ahogarle. En la ópera hubo un momento en que, hastiado profundamente con aquel vocerío, con el calor de aquel traje de pingüino y con la corbatona estrangulante, estuvo a punto de gritar «¡Al cuerno!», y de desenfundarse a continuación de aquel disfraz que le apretaba más que una armadura. Pero se contuvo al susurrarle la alcaldesa:
-Señor espingorcio, ¡qué elegante va usted con ese levitorcio! Hasta parece que le hace menos cuadrado.
Le hicieron reflexionar un momento estas palabras sobre las consecuencias de una actitud descor tés en las amistosas relaciones bilaterales entre Globulandia y Espingorña, y después de sopesarlo todo cuidadosamente, decidió sufrir pacientemente aquel martirio, no sin pensar para sus adentros con un gemido: «¡Y después de la ópera han dicho que nos espera un baile … ! ».
Un baile, sí. Y el espingorcio cuadrado y fuerte no tenía ni idea sobre los bailes de los globulillos. Acabó la ópera y el moreno y rubio, con un disimulado pirralcón, despertó al espingorcio bajo y rechoncho que, arrellanado en aquel butacón tan cómodo para él y arrullado por los estridentes trinos, había logrado conciliar un beatífico sueño. El estruendo de la orquesta había ocultado sus potentes ronquircios, pero al acabar el ruido la gente empezaba a mirar alrededor buscando la fuente de aquellos extraños rugidos.
Se dirigieron por fin al recinto de la gran disfonoteca municipal. Era una especie de amplia y oscura sala, que se llenó rápidamente de animados globulillos. En un rincón, una media docena de extraños seres, que al espingorcio cuadrado y fuerte le parecieron medio globulillos medio carpecios, miraban arnenazadoramente al público que procuraba mantenerse a cierta distancia. El alcalde les había explicado por el camino a los espingorcios:
-Tenemos la suerte de tener entre nosotros esta noche un conjunto de primera. Los Rotímpanos. Han tenido mucho éxito en toda Globulandia.

Al entrar alcalde y espingorcios en la gran sala de la disfonoteca, los Rotímpanos, que al parecer se habían contenido con gran esfuerzo hasta entonces, estallaron en unos aullidos estruendosos que ensordecieron a los más lejanos y aturdieron hasta el desvanecimiento a los más cercanos. No podía explicarse el espingorcio alto y delgado, amigo de ponderar los límites de la potencia vital en todos sus aspectos, cómo podrían producir aquellos energúmenos gritos tan potentes y tan desagradables al tiempo. Pero aquello fue nada comparado con el atronamiento que se organizó cuando los Rotímpanos entraron verdaderamente en acción con el sofisticado instrumental que empezaron a manejar. Al tiempo que gritaba desaforadamente, uno rascaba una especie de pizarrín sobre una superficie brillante, produciendo tal dentera que al alcalde se le cayeron los incisivos postizos que llevaba.
-Efdof dodímpanof.. ¡qué beftiaf que fon… -comentó al agacharse a recogerlos.
Otro de ellos se entretenía en agitar vigorosamente, con unos aspavientos desproporcionados incluso a los aullidos estentóreos que emitía, una matraca descomunal con la que al tiempo golpeaba a los globulillos más cercanos. Otro arrastró, dando grandes carcajorcios y con fuertes contorsiones, una especie de cañón al medio de la sala.
-Ahora viene el bombón -explicó el alcalde, al tiempo que se ajustaba mejor su dentadura, que no acababa de encajar.
El estallido del bombón produjo cinco o seis víctimas en su cercanía, que se desmayaron y fueron sacadas rápidamente de aquel antro. Los espingorcios se miraban más horroringados que nunca. Los globulillos empezaron también a entrar en acción. Cada cual chillaba todo lo que le era posible, al tiempo que, aprovechando el poco espacio disponible, movía aquella parte de su cuerpo que podía de la forma más brusca imaginable. El espingorcio cuadrado y fuerte no pudo menos de sonreír al ver al alcalde sosteniéndose la dentadura con uno de sus espinguillos, al tiempo que con el otro lanzaba a la alcaldesa por los aires, con gran contento por parte de ésta. Los juegos de luces que tan pronto cegaban con sus fogonazos a todo el mundo, como dejaban la sala en completa oscuridad, con los consiguientes fenomenales trompicones, excitaban más y más a aquella masa hirviente de globulillos.
El baile duró tres o cuatro horas. Los espingorcios fueron también arrastrados por aquel maremoto. Aturdidos y entontecidos fueron por fin ayudados por los guardianes del orden hasta llegar a la casa del pueblo, donde les depositaron en sus camastrorcios. El espingorcio cuadrado y fuerte pensó: «Dos días de fiesta seguidos y soy espingorcio muerto».